Esto lo escribí para un concurso de cuentos de la C.J.P.P. Universitarios hace algunos lustros. Obtuve un honroso quincuagésimo tercer puesto entre 47 concursantes. Insisto con él para que vean lo malos que pueden ser los jurados - hubiera preferido el del Bailando -, para mi que lo que habían jurado era hundirme.
ARTIGAS F.C.
Mi infancia son viñetas de un pago de campaña… lo que significa poca variedad y muchísima riqueza vivencial. Contaba yo tres añitos cuando nos mudamos allí, aquel verano implacable que se hiciera luego célebre por la sequía récord en mucho tiempo.
Estábamos quizás a no más de 50 kilómetros de distancia en línea recta de la cefalópolis, pero para llegar a ella mediaba todo un periplo: pedir a un vecino que nos arrimara en charret hasta la ruta y esperar el ómnibus que pasaba -con suerte – dos veces por día. En él llegábamos a la capital departamental, y allí sí, tomábamos el definitivo 2-A. Calculando, con optimismo, 6 a 7 horas de viaje.
La casa era linda, amplia, con todas las habitaciones de 5 x 5 x 5. Por ejemplo, era una gloria el baño, con el piso embaldosado parejito, en el que con mi primo Dardo (que en las vacaciones venía a pasar unos días en casa) nos enjabonábamos bien las nalgas y sentados en el suelo con las rodillas dobladas al máximo y los pies contra la pared, pegábamos un envión hacia atrás jugando carreras hasta la pared de enfrente. Los tales campeonatos de traste enjabonado nos mandábamos. Por supuesto que no había agua corriente ni luz eléctrica, pero eso ¿a quién le importaba? Y pegadita a la casa, pared con pared, estaba la escuela. Porque el motivo de nuestra presencia en el lugar era que mi madre, maestra fresquita recién recibida, había elegido la dirección de esa escuela, la Nº 62 de Barra del Timbó, y por tanto irse a vivir en ella, dadas las dificultades del traslado cotidiano.
Los gurises llegaban a las diez, a las doce venía el almuerzo-recreo hasta la una y de nuevo a clase hasta las tres de la tarde. En el mismo predio y paralelo al camino teníamos el “potrero”, un campito con un pozo en un extremo y varios árboles en el contorno: recuerdo algunos paraísos, dos higueras de higos negros, una de higos rojos y otra de blancos, una morera, y por supuesto el eucaliptos del fondo, majestuoso, imponente, con su habitual y densa población de cotorras, algún carancho allá arriba del todo y hasta alguna cueva de comadreja en la base del enorme tronco, panzón de un lado como un embarazo de 7 meses.
Y en el medio del potrero, como no podía ser de otra manera, la canchita. Es decir, un descampado suficiente para jugar a la pelota, sin arcos ni líneas demarcatorias, todo bien dejado a la libre imaginación, en el que los escolares hacíamos nuestras primeras armas futboleras.
Allí, por lo que ya vimos, el diario nos llegaba un día sí y otro no, y los domingos siempre no, por lo que las reyertas familiares -en especial con mi padre- alcanzaban su máximo cada dos fines de semana, cuando se juntaban 4 diarios para leer los resultados deportivos. Me deleitaba con aquellas fotos con la línea punteada arrancando en el pie derecho de Raúl Schiaffino, que pasaba entre rivales y compañeros (Paz, Pini y Arrascaeta, “solito” Ortiz, Chirimino, el “arquitecto” Villadóniga) y llegaba hasta la pelota en el fondo del arco. Me sabía de memoria las principales alineaciones de los diez cuadros de la A, y creo que también de algunos de la B. Con la pelota de tenis que me había regalado mi primo Omero -cuando el tío Nicola lo anotó, en el Juzgado le dijeron que iban a eliminar la hache inicial del idioma, así que para qué Homero – me iba a la canchita, formaba a Peñarol de un lado y a cualquier otro enfrente, propinándole por turno goleadas infernales. Así por años, y sólo una vez se me complicó un partido -contra Danubio, recién ascendido- que casi nos empata.
Así comenzó mi pasión por el fútbol, estimulada por una niñez solitaria y pocas oportunidades de diversión, pero con la cual naturalmente tuvo mucho que ver mi padre, quien, ya frisando los cuarenta y algo, no podía olvidarse de que había sido socio fundador y “centrofóbal” de Bella Vista por los años 20. Según él, había perdido la titularidad cuando vino al club un jugador que luego fue Campeón Olímpico con la celeste y del cual se hizo muy amigo, al punto de que en el 28 el Sr. José Nasazzi le trajo de Colombes, como regalo de casamiento, el juego de porcelana de Limoges que poníamos cuando venían visitas.
Y quizás un cierto grado de frustración de su parte lo llevó en aquel lugar a promover, instituir y dirigir al Artigas F.C. Como estaba desocupado y todavía no tenía vigencia la triple M (Marido de Maestra Mantenido), empezó a frecuentar el almacén de Mayo y Perdigón que quedaba a pocas cuadras de la escuela. Se ofreció como empleado por su experiencia en el ramo, ya que además de ser cliente asiduo de los boliches tuvo un comercio similar antes de mudarnos.
Y finalmente lo aceptaron. Así se relacionó con los habitantes del pago por doble vía, el almacén y la escuela eran casi los únicos focos de intercambio social. Su contacto con la población masculina joven, sus antecedentes y la necesidad de algo más que las bochas y la caña para pasar las tardes de domingo fueron fermentando la idea. Y en la primera oportunidad en que alguien se arrimó a la capital, se mandó comprar una Nº 5 con su correspondiente pasatientos. Un tiempo después las camisetas mitad azul y mitad rojo... luego los pantalones blancos... Y así nació el Artigas F.C.
No recuerdo que de allí haya surgido ningún fuera de serie que motivara a la fauna periodística a reiterar lo del inagotable semillero que constituye nuestro fútbol chacarero. Pero en su microambiente el Artigas tuvo su esplendor, y con mi padre de “centrofóbal” y D.T. llegó a ser prácticamente invencible en su terreno de juego, el campito anexo al almacén de Mayo y Perdigón.
Claro, era casi el único cuadro que había. Los rivales habituales y clásicos por lo únicos eran los de Las Glicinas, más allegados a la escuela Nº 52 de Paso Amarillo. Ellos también formaron su equipo en seguida y como reacción a la aparición del Artigas, pero no tenían cancha, y ése fue durante mucho tiempo su argumento para justificar las sucesivas derrotas: “Tá bien, nos ganaron otra vez, pero cuando téngamo la canchita de nosotro propia van a ver”.
Resultó que la concreción de este anhelo del Defensor de Las Glicinas fue todo un ciclo de estrategias y diplomacia agrícola. Don Calisto Percovich tenía un pedazo de campo bastante desparejo, con mucha chirca, pero factible de allanar y acondicionar como cancha de fútbol. El Flaco Eleuterio, su sobrino, fue el más entusiasta promotor del Defensor, jugaba de “centrojás” y era prácticamente el dueño del cuadro. Con mucha paciencia, mucha labia y algún arrumaco -muy macho, pero arrumaco al fin- logró luego de unos cuantos meses de esfuerzo convencer al tío de que un par de partidos por mes no le iban a arruinar el pasto que tenía reservado para sus vacas.
Y no bien don Calisto dio el sí, fue todo uno. En un santiamén se arrancaron las chircas y todos los yuyos, se tapó alguna cueva de mulita, se marcó la cancha con lo que se pudo y se trajeron cuatro varejones de eucaliptus bien derechitos para los palos de los arcos. ¿Cuatro? Y sí, en realidad se precisaban seis, pero el monte de Texeira era el único cerca y el apuro no dio para más.
Eleuterio resolvió rápidamente el problema: los varejones por suerte son largos, los enterramos bien y les ponemos unas piolas del tío bien tirantes de travesaño y santas pascuas. El ansia por la revancha de local era tal que no se podía perder tiempo en detalles superfluos.
El tan esperado encuentro se pactó para un domingo de junio bastante frío pero soleado. Allá marchamos en el Ford T de mi padre y en la Chevrolet ’24 del vasco Harretche, “entreala” derecho y crack del Artigas. Eran unas pocas leguas, pero los caminos de tierra y alguna parada por recalentamiento de radiadores hicieron que llegáramos con el tiempo bastante justo para el partido.
Y para peor, no bien llegamos empezaron los cabildeos. Resulta que mi padre era el integrante más temido por los rivales, pero como su estado físico no era el ideal, acostumbraba jugar sólo el segundo tiempo, aprovechando el cansancio de los contrarios. Por otro lado, el Artigas tenía cierto plantel como para hacer cambios, y el Defensor tenía once justitos. De ahí que la imposición de los locales era la de jugar sin cambios, si el “máistro” (mi padre) quiere jugar, que juegue, pero todo el partido.
Por fin, luego de muchas idas y venidas, incluso con amenaza del Artigas de volverse sin jugar, se aceptó la tesitura del Defensor y se jugó sin cambios. El “máistro” se decidió por quedarse afuera a dirigir y dio comienzo la brega. Ni que hablar de juez ni líneas, todo se cobraba de común acuerdo, así que las demoras por protestas y diferendos estaban a la orden del día. Siguiendo las instrucciones de mi padre, el vasco Harretche buscaba, siempre que tenía la pelota, el sector izquierdo de la defensa contraria, donde los marcadores eran proclives a irse al bulto y se comían todos los amagues, que eran el fuerte del vasco. Y así fue que casi al final del primer tiempo, con el sol ya bastante bajo, el ídolo del Artigas entró solito al área, cambió hacia la izquierda donde venía entrando el colorado Clavijo (monteador él, uno noventa y pico de alto) que sacó un tamangazo de derecha inatajable. Con decir que la pelota cruzó apenas por debajo de la soga-travesaño, pasó por encima de lo de Don Calisto y hubo que ir a buscarla a la cañadita donde aguaban los animales.
Para el segundo tiempo la orden fue aguantar y tratar de no cometer infracciones cerca del arco, porque el Eleuterio también gozaba de una patada de mula y le pegaba bastante bien. Todo iba a pedir de boca para el Artigas, manteniendo el uno a cero con uñas y dientes, hasta que ya a poco del final, la Anguila Pérez, puntero del Defensor, bastante poco dotado técnicamente pero muy rápido y escurridizo, fue levantado en vilo de un patadón por el “back” izquierdo del Artigas, cuyo apelativo se me escapa, quizás por el hecho de que no volvió a jugar nunca más.
Era la gran oportunidad para el Defensor, por lo menos de empatar y salvar el honor en su cancha. No sólo por las dotes del Flaco Eleuterio, sino porque el sol ya se había puesto hacía un rato, estaban entre dos luces y eso dificultaba las cosas para el golero, Robatti, que normalmente usaba unos lentes tipo culo de botella. Los intentos de algún cararrota del Artigas (¿acaso del “máistro”?) argumentando que había sido técnico y que no valía directo fueron infructuosos.
El Eleuterio colocó despacito la pelota arriba de un cogollito saliente del espartillo recientemente cortado, retrocedió cinco o seis pasos, se persignó, arrancó hacia adelante como si hubiera sido a inyección, y sintiendo que desde esos montes y cuchillas cuarenta generaciones de Percovichs lo contemplaban, le pegó al balón un furibundo derechazo al palo del golero, confiando en su destreza y en la vista del otro.
Y cuando levantó la cabeza, ya insuflando toda su capacidad vital para el grito de gol, lo que vio le heló la sangre en las venas: la soga-travesaño había desaparecido, y al lado del palo del golero, subido en una escalera, el tío Calisto acababa de desatar la piola anunciando que “lo siento muchachos, pero se acabó el partido porque es tarde y tengo que atar las vaca' pa’ ordeñarlas”.-
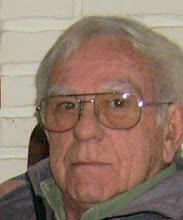
No hay comentarios:
Publicar un comentario