ANICETO Y LAS TAPERAS
- Padre, ¿qué es esto? ¿Por qué está así esta casa?
- Mire, criatura. Esto es una tapera, ¿ve? Hace muchos años fue una casa donde vivía gente, una familia grande. Después se fueron, se mudaron a otro lado. La casa se quedó sola y el tiempo la ha ido deshaciendo de a poco.
Con sus apenas 7 añitos, Aniceto Baldovino no salía de su asombro, porque era la primera vez que veía una tapera. Chico sensible, pero también sabedor de que su padre era de pocas palabras, no preguntó más nada, sin poder apartar sus ojos de las paredes semiderruídas, de los agujeros en el techo, de los nidos de gorriones en los rincones, de los vanos abiertos con media o ninguna puerta, de los árboles secos...
A partir de aquél episodio, la vida de Aniceto transcurrió siempre de una manera plácida, tranquila, sin sobresaltos, casi sobremontada y mimetizada con el entorno rural donde se desarrolló: allí no había grandes ríos que pudieran generar una inundación, nunca hubo tornados ni nada que se le pareciera, y por supuesto, ni que hablar de erupciones volcánicas ni terremotos. Los picos de alteración no pasaban más que por alguna tormenta eléctrica, o las mamúas del turco Alí, que además eran siempre los sábados de noche, previsibles y que daban tiempo a prepararse.
Pero Aniceto nunca olvidó su primer encuentro con una tapera, reviviéndolo cada vez que veía una, recreando en su imaginación a la gente que allí había vivido, sus actividades, sus sueños y esperanzas, sus alegrías y tristezas, y hasta los gritos y saltos de los niños en sus juegos.
Ya mayor, el carácter de Aniceto - sencillo, sobrio, enemigo de los grandes aspavientos, trabajador a ultranza, buen vecino y mejor pariente – lo hizo ser muy apreciado en el pago, pese a que por su naturaleza no era muy apegado a las reuniones sociales, no pisaba el boliche casi nunca y apenas si concurría a algún que otro baile a beneficio de la escuela. Al boliche, concretamente, dejó de ir porque se cansó de que le hicieran siempre la misma broma: cuando se sentaba a jugar un truco de cuatro y pedía un vino, nunca faltaba el gracioso que, parafraseando su apellido, se aparecía con un balde y la damajuana de vino, colocando ambas cosas a su lado. “Pa’ que te sirvas a gusto”, era el remate, entre las carcajadas de todos, incluso las suyas.
Esa faceta suya de apocado e introvertido condujo a que nunca formara pareja ni familia. Pese a que sus contados amigos lo aconsejaban en contrario – llegar solo a viejo es mala cosa, algún día vas a precisar algo y no vas a tener a nadie a mano, tenés que recapacitar – se mantuvo tozudamente apegado a su celibato.
Hasta que un día llegaron algunas nanas: mucho dolor de cabeza; sueñera irresistible, incluso a veces se dormía arando con el tractor y los surcos quedaban como trote de liebre; atracones con la comida pesada, sobre todo cuando le daba mucho al guiso o al puchero de capón.
Atilana, una de sus vecinas más próximas – veintipocos años, inteligente, fuerte de carácter, esbelta, hermosísima y sobre todo servicial y solidaria – hacía ya un tiempo que lo visitaba de vez en cuando, para ver cómo estaba, si precisaba algo del almacén, y sobre todo porque cuando lograba entusiasmarlo con un diálogo pasaban muy buenos ratos charlando. Y claro, Atilana no tardó en darse cuenta de que la salud de su vecino estaba comprometida, iniciando inmediatamente la tarea de convencerlo para que fuera al pueblo a consultar al doctor.
Fue una tarea ímproba, pero el tiempo de insistencia, su carácter y la acentuación de las dolencias de Aniceto lograron convencerlo. Y fue al pueblo a ver al médico.
Y volvió. Presión alta, insuficiencia tiroidea y dispepsia de origen hepático, como exponentes principales, más alguna otra disfunción menor pero que también había que cuidar. Cuando le contó todo a Atilana, resumió su amargura y su impotencia en una sola expresión:
- ¡Estoy hecho una tapera, Ati!!!
Y allí mismo tomó una decisión. Metería en la maleta una maza grande y el hacha, cabalgaría las 4 leguas que lo separaban de la tapera de su visión infantil y la demolería piedra por piedra y árbol por árbol hasta hacerla desaparecer. Pensaba que eso obraría como un exorcismo de su obsesión y por algún ignoto y arcano mecanismo mitigaría sus males.
Atilana acometió contra esa idea tratando de hacerle comprender lo inútil, estéril e infructuosa que era, lo mal que le podía hacer el largo viaje a caballo y además que el tiempo así empleado iba a resentir sus tareas habituales y el consiguiente descanso absolutamente necesario.
Esta vez no pudo. La tozudez de Aniceto y la intensidad de sus emociones con respecto a la tapera pudieron más que la rotunda lógica de Atilana. Y allá marchó el domingo tempranito en su zaino, impulsado por el ansia de luchar contra su Némesis inmóvil, vencerla y destruirla para siempre.
Cuando volvió, muy cansado, sediento y hambriento, por supuesto que allí estaba Atilana esperándolo ansiosa por saber cómo estaba y cómo le había ido.
- Bien, Ati – fue su respuesta -. Pero aquéllo es muy grande, capaz que no tanto como la recuerdo, pero me va a llevar un par de idas más.
Atilana dominó su angustia y no dijo palabra.
El domingo siguiente, con la maleta pronta y el caballo ensillado, Aniceto estaba a punto de partir en un nuevo episodio de su cruzada particular, cuando apareció Atilana con unos papeles en sus manos.
- Ceto, antes que te vayas, me gustaría que vieras estas láminas. Las arranqué de un libro de mi madre, espero que cuando se dé cuenta me perdone.
Aniceto miró pausada y detenidamente aquellos coloridos paisajes absolutamente desconocidos para él, manifestó asombro y complacencia, y preguntó qué eran.
- Mirá Ceto, este se llama el Partenón y está en Grecia. Este es el Coliseo romano, en Italia. Y estas son las ruinas de Machu Pichu, en Perú. Son todas taperas, Ceto, pero famosísimas en todo el mundo.
Aniceto quedó pensativo unos minutos, repasando las láminas con los ojos muy abiertos. Finalmente las juntó y ordenó, se las alcanzó a Atilana, y poniéndole su mano en el hombro con la mayor dulzura que pudo, le dijo:
- ¿Sabés, Atilana?. Andá aprontando el mate, que voy a desensillar y ya estoy contigo.
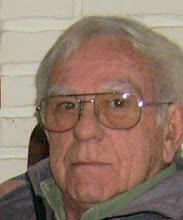
Realmente con esto me entro a fondo, a mí, aunque mal, también me gusta escribir de vez en cuando, pero en los últimos tiempos… no sé porque, me dedique a derrumbar taperas, en vez de disfrutarlas.
ResponderEliminarA tal punto que mi propio blog, al que siempre atendí con una dedicación no muy común en mi, esta desde hace días quieto y sin que lo visite. Hoy su cuento me despertó un poco la curiosidad, me invito a mirarme un poquito más de cerca, y me di cuenta, que me he dedicado tanto a mis nostalgias, que no he podido concentrarme en mi vida de hoy.
Gracias por lo que nos brinda en este blog tan interesante.
El Tordillo
Estimado Alberto. No nos conocemos personalmente, pero he visitado tu blog (creo que como buenos floridenses nos podemos tutear, porque además eso de tratarse de Ud. es cosa de viejos) en la página de Enrique y lo encuentro muy bueno, aparte de tus oportunas intervenciones en los mensajes.
ResponderEliminarUna grande y agradable emoción para mí este comentario tuyo, y si lo mío sirvió para reengancharte con el tuyo, más feliz me siento. Adelante, como dice "el Fuelle" Néstor, escribir es una buena terapia. Un abrazo.
P.D. Mi nombre es Ibsen Rama, no quiero llevarte la ventaja de yo saber el tuyo. Capaz que alguna vez me oíste nombrar de cuando era "dotor". Otro abrazo.
Buen blog Dr.
ResponderEliminar